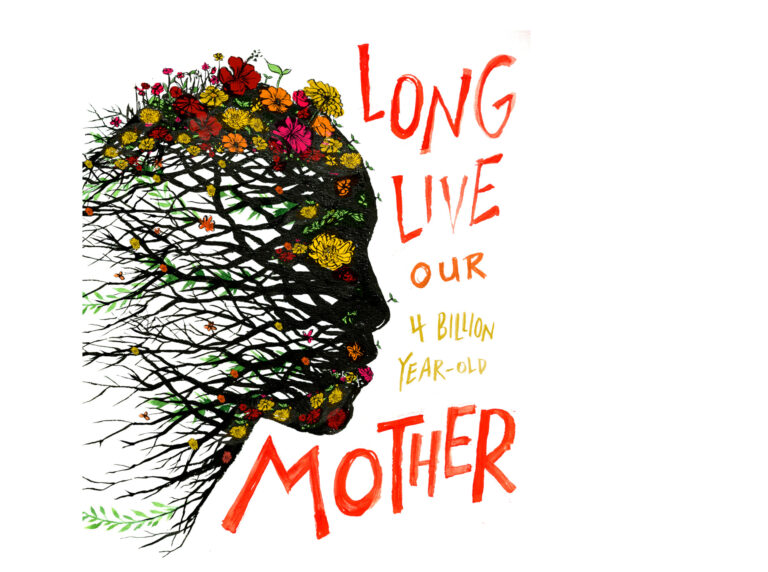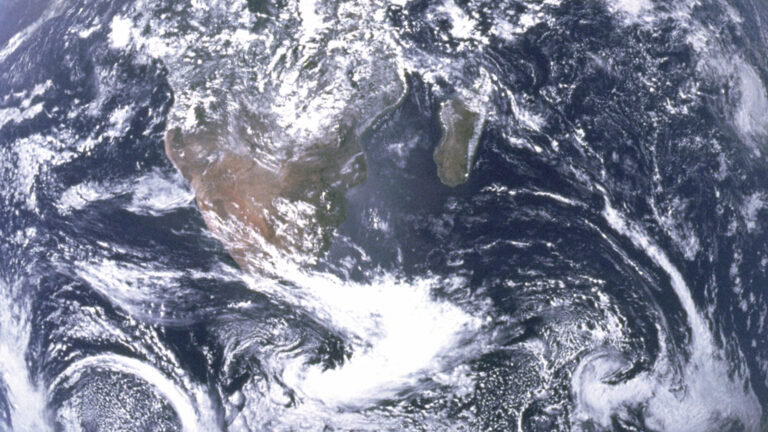Publicado el 27 de febrero de 2020 en “El Deber”
En Nueva York, cerca de la Universidad de Columbia hay una pastelería húngara muy acogedora. Pero su gracia no son solo los pasteles. En la pared están las portadas de los libros que ahí se escribieron. Vaya a saber cómo empezó la práctica de regalarle al dueño un ejemplar, que fue reuniendo uno a uno hasta lograr una colección. Viendo el muro, uno se imagina las horas que tanta gente pasó por ahí sin más que una pluma y un cuaderno. Bella imagen.
Se conocen célebres cafés donde escritores dejaron fluir sus ideas. Incluso alguno, como el parisino Café de Flore donde Sartre y Simone de Beauvoir solían encontrarse, ha devenido un jugoso negocio que saca provecho de aquellas figuras legendarias y recibe turistas dispuestos a pagar el precio del recuerdo. Obvio, a estas alturas no hay intelectual local que se inspire una frase rodeado de gente tomándose selfis.
Soy un cazador de cafés, adoro trabajar en ellos. He recorrido París buscando buenos lugares y la tarea ha sido grata, pero no fácil. La cantidad de restaurantes es abrumadora, todos tienen la imponente máquina cafetera que ocupa el espacio central de la barra y promete un expreso perfecto. Sin embargo el trabajo del grano es normalmente mediocre. Mis exigencias son muy concretas: ambiente estimulante, aroma a café recién molido, música adecuada, y qué mejor si un o una barrista con personalidad. Y por supuesto una cuidadosa preparación del café cuyo resultado en la pequeña taza sea impecable. No es fácil encontrar un lugar así.
Acudo a los cafés a escribir, y fiel a las formas de estos tiempos, abro mi computadora ni bien me siento. En París, como en otros lados, ha surgido un enorme grupo de empleados cuyo espacio laboral no es una oficina y más bien han invadido los restaurantes, así que repetidas veces cuando me dispongo a escribir se acerca el mozo para recordarme la política de uso de electrónicos.
Alguna vez una mesera me preguntó si iba a trabajar, le dije que en realidad iba a escribir, y eso no considero un trabajo sino un placer por el cual tengo el privilegio de ser pagado. Nuestra conversación no avanzó, ella quería saber si iba a usar el ordenador para advertirme que solo podía quedarme una hora o ir consumiendo regularmente. Comprendí muy bien que no quería que alguien se quede ocupando un lugar habiendo invertido solo un par de euros, pero mi punto era que necesitaba tranquilidad y tiempo ilimitado para dejar fluir mi texto, y por supuesto, un dispositivo electrónico. No nos entendimos.
Ahora estoy empezando a optar por escribir un tiempo en computadora y otro a mano, para no ser perturbado y dejar que el pensamiento y la narración estén más allá de las exigencias de los locales. Imagino cómo hubiera reaccionado tanta gente que hizo obras enteras frente a una taza del mágico líquido negro, si le hubieran puesto las restricciones de hoy. Los tiempos están cambiando.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM