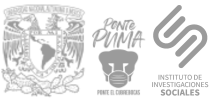¿Quién es el extraño?
Según Marc Augé (1993), el espacio urbano es un espacio antropológico cargado de significaciones. A partir de la declaración de la pandemia de Covid-19, algunas de esas significaciones se han transformado, mientras que otras han permanecido o se han arraigado aún más teniendo como telón de fondo un virus que se extiende por el mundo.
Mi postal en movimiento busca identificar las permanencias y transformaciones alrededor de quién puede habitar el espacio público en el marco de la pandemia, concretamente en un parque de la Ciudad de México, en la colonia San Pedro de los Pinos. La postal fue grabada en mayo de 2021 hacia las 5 de la tarde, con mi teléfono celular. Ante el dilema de ocultar mi cámara o mostrarla para grabar, me decidí por lo segundo, pues sentía que iba a resultar sospechosa si ocultaba el dispositivo, mientras que mostrar abiertamente que estaba grabando me permitía contestar las preguntas de los curiosos. Nadie preguntó nada.
Los cinco minutos de grabación muestran a dos personas que se convierten, involuntariamente, en protagonistas: una mujer de más de 60 años que acompaña a sus tres nietos –o por lo menos esa es la relación que deduzco–, y un hombre con una edad entre los 35 y los 45 años que se encuentra solo.
De manera un poco desdibujada se reconocen otras presencias: personas montando bicicleta alrededor del parque, personas usando la zona para ejercitarse, un niño con su cuidador –la mayoría de los niños están en la zona de juegos que quedó excluida de la toma–, un joven que cruza el parque para llegar a algún lugar, entre otros.
El Parque Miraflores, lugar de mi grabación, es un lugar de paso para llegar a lugares más centrales de la colonia –el mercado, la iglesia–, pero también es lugar de reunión para algunos trabajadores de la zona que almuerzan o comen allí, para niñas y niños que junto con sus cuidadores quieren aprovechar el espacio y la luz del sol en medio del semáforo amarillo del momento, y para vecinas y vecinos del lugar que se sientan a ver pasar la vida. Ha sido así siempre –mi “siempre” se traduce en los cinco años que llevo viviendo en la colonia–. La diferencia es que ahora la mayoría porta cubrebocas, usa gel antibacterial de cuando en vez, e intenta mantener la distancia.
Las primeras veces que salí con mis hijos al parque, hacia el mes de agosto de 2020, el ambiente estaba enrarecido: las pocas personas que dábamos vueltas alrededor del parque nos mirábamos como pidiendo perdón por salir a la calle, o no nos mirábamos en absoluto. Sin embargo, el tiempo fue haciendo su efecto y para la fecha en que grabé la postal, el parque había retomado su dinámica –a pesar de que no estábamos aún en semáforo verde– y niños, trabajadores y vendedores de la zona fueron ocupando sus roles de siempre.
Tal vez por eso estaba poco acostumbrada a ver a alguien incómodo o nervioso dentro de este espacio. El hombre del video, a quien podríamos llamar hipotéticamente Pedro, aparece lentamente en escena. Lo primero que hace al mirarme es ponerse su cubrebocas, tal vez como rito de una nueva comunicación derivada de la pandemia. Como advierten Silvina González y Greta Winckler (2020), el cubrebocas ha devenido en símbolo social para integrarse a la sociedad, pues quien no lo porta puede ser considerado como amenaza. Después de ponerse su cubrebocas, Pedro comienza a moverse de un lado a otro como esperando algo, o a alguien. Parece estar cansado de los pies porque los levanta de vez en cuando, pero no se sienta en ningún lugar. Ello me genera desconfianza.
Sin embargo, intento calmar mi voz interior, una voz colombiana que se construyó en un contexto lejano a este parque, y en una ciudad –Bogotá– donde el espacio público es poco usado, en comparación con México, por ser percibido como un lugar inseguro y donde los otros son una potencial amenaza –en pandemia o fuera de ella– así sean mis vecinos. Trato de romper mis prejuicios iniciales y concentrarme en otras cosas.
A lo lejos veo a dos señoras platicando. Las reconozco como vecinas porque suelen estar en el parque. Minutos después de terminar el video, doy una vuelta con la carriola en la que llevo a mi hija menor; una de ellas me saluda y se me acerca para advertirme acerca de la presencia de Pedro. La vecina me dice: “No deje solos a sus niños. Nosotras estamos al pendiente y no nos iremos hasta que el señor se vaya. Se nos acercó diciendo que vende palanquetas, pero no creo que traiga palanquetas en esa bolsa”. Les di las gracias y mi cabeza volvió a llenarse de ideas.
Efectivamente en la postal alcanza a verse la bolsa de Pedro, pero no su contenido. La deja caer una vez y la recoge. Y en ningún momento que estuve en el parque vi que se acercara a alguien a ofrecer algo. Justo antes de comenzar mi grabación había pasado una persona joven a ofrecerme unas alegrías. Este vendedor se movía ágilmente ofreciendo a todas las personas presentes en el parque. Este vendedor adoptaba entonces –para mí– unos códigos sociales propios de un vendedor, mientras que Pedro no lo hacía. Pedro también me generaba inquietud por la forma de esperar. En la postal de Surizaday Ledesma es posible ver a una persona joven esperando en la entrada de una plaza comercial que no levanta sospechas –al menos en mí–, pues adopta algunos códigos aceptables de quien espera: se sienta en un lugar, de vez en cuando mira a su alrededor, y luego se concentra en su celular. También podemos ver a alguien que espera en la postal de Jonatan Navarro, y que no parece sospechoso porque platica por celular en todo momento. Pedro, en cambio, parece inquieto, mira todo sin mirar a nadie, o esquivando la mirada.
Todo ello me llevó a preguntarme ¿cuáles son los códigos sociales aceptables para estar en un parque? ¿quiénes son aceptados y quiénes dan esa aceptación? Y en últimas ¿quién es el extraño y por qué se etiqueta así?
En un primer momento, podría decirse que la extraña del lugar soy yo, en mi condición de extranjera, y con un dispositivo que graba lo que pasa alrededor. Sin embargo, puedo suponer que, a pesar de grabar abiertamente, la señora del primer plano –a quien podríamos llamar hipotéticamente María– no parece sentirse amenazada. Desde su llegada me saludó y se sentó a observar a sus acompañantes. Entonces, elementos como ser una mujer joven, con una carriola y cubrebocas no parece levantar sospecha.
Alguien podría decir también que es María la extraña, pues se trata de una persona mayor de 60 años que debería estar resguardada en su casa debido a la pandemia. Pero esta amenaza se ha desdibujado a partir de la vacunación, y a pesar de no saber si María está vacunada, la gente podría asumir que sí lo está.
Otras personas podrían decir que el virus es el extraño. Sin embargo, llevamos más de un año de convivencia con él y de alguna forma, nos ha impuesto unos modos que ya no son ajenos a nuestra cotidianidad.
Nos queda Pedro, sobre quien recae, como diría Cristina Bayón (2016), una acumulación de desventajas o vulnerabilidades: es un hombre relativamente joven, con tez relativamente oscura, que luce nervioso y esquiva la mirada. Es entonces cuando soy consciente de que a pesar de que la pandemia ha producido nuevos focos de desconfianza, hay elementos que siguen guiando nuestros prejuicios y que re-estigmatizan a ciertos grupos. No es suficiente que Pedro lleve su cubrebocas o que mantenga la distancia, o que incluso esté bien vestido. La amenaza que produce en mis vecinas –y en mí– no es –solamente– la del virus. ¿qué pasa si Pedro es una de las miles de personas que han perdido su trabajo y que se ha visto obligado a vender en los espacios públicos, pero siente vergüenza porque es su primera vez vendiendo? ¿Qué pasa si está esperando de manera nerviosa porque se encontrará con alguien con quien no quiere encontrarse, pero debe hacerlo por ejemplo, alguien que le ha prestado con intereses exorbitantes y se ha aprovechado de su necesidad?
Como me recordaba una compañera en nuestra reflexión colectiva sobre las postales: todos podemos ser Pedro en contextos diferentes al nuestro. En ese sentido, “dejarnos abrumar por lo excepcional de la pandemia del coronavirus puede impedirnos ver en este nuevo modo de vida […] las continuidades con nuestra vida anterior” (González y Winclker, 2020: 105). En mi postal, las continuidades que quiero resaltar son las formas de reproducir la estigmatización de ciertos grupos y el modo en que construimos lo extraño. El recordatorio entonces es que lo extraño se construye de manera relacional y la pandemia puede ser una oportunidad para revisar cómo seguimos reproduciendo –o no– las formas de tejer nuestros vínculos sociales.
Referencias
Augé, Marc (1993) Los “no” lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.
Bayón, Cristina (2016). La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Bonilla Artigas Editores.
González, Silvina y Greta Winckler (2020). “Entre el ocultamiento y la exhibición: el barbijo en la disputa por el rostro” en Villalobos, Paloma “Visualidad, utopías y distopías, antes y después del Covid-19”. Revista Artefacto Visual. Vol. 5 Núm. 9. Pp. 103-111.
Hecho en México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los derechos reservados 2021. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.
Las opiniones expresadas en las publicaciones de este sitio, son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la postura del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM